Fue durante mi primera visita a la ciudad de Viena, luego vinieron algunas
más. Verano de 1963. Lo recuerdo porque aproveché mis vacaciones universitarias
para aprender alemán en el Göthe Institut de Passau. En la clase de Freulein Meyer coincidimos estudiantes de media Europa y norte de África. Cuatro hablábamos español. Aunque estaba severamente prohibido utilizar
la lengua materna, terminamos siendo amigos. Ya no
puedo recordar sus nombres porque el contacto personal se quedó casi en Passau.
Probablemente fue aprovechando la fiesta del 15 de agosto cuando nos organizamos
para visitar la capital de Austria. Dos
de ellos eran claretianos y el tercero hijo de un embajador francés en España.
El francés puso el coche, una “cuatro latas”.
Passau está en la misma frontera con Austria. De hecho, el lugar donde yo
vivía hacia “raya”. Por las tardes, cuando salía a pasear repasando las
conjugaciones de los verbos irregulares o reteniendo el “caprichoso” género
gramatical de los sustantivos alemanes, solía caminar por senderos que traspasaban
la frontera. La distancia, pues, entre Passau y Viena era corta.
Los compañeros claretianos nos invitaron a comer un día en su residencia
clerical. El Superior era El Pater
García, español, que había escrito, con aceptación, algunos libros de materia
religiosa. Era una autoridad en la comunidad católica de Viena.
Durante la comida hablamos de la división de Europa en dos bloques tras la
Segunda Guerra Mundial.
-
Si queréis experimentar lo que ha supuesto la
ruptura de Europa tenéis que ir a… (nos dio el nombre de un lugar fronterizo que tampoco
recuerdo). Tenéis que visitar su estación
de tren y caminar por sus vías hacia la frontera con Hungría.
Por supuesto que aquello no estaba en nuestros planes turísticos, sino las
iglesias del barroco austríaco, los repetidos, monótonos palacios, coronados
todos con las mismas estatuas victoriosas, y los museos de la capital austriaca.
Insistió tanto que rompimos nuestros planes y visitamos aquel lugar
fronterizo. No recuerdo si había poblado o gente. En mi memoria no hay gente en
los alrededores. Buscamos la estación de
tren, nos costó encontrarla y más llegar, porque los caminos habían
desaparecido abrazados por la maleza. En un punto tuvimos que bajarnos de
coche, no podía adentrarse más. Caminamos
pisando sobre los traviesas que descubríamos al andar. Llegamos al edificio de la
estación. Muros descascarillados y tiznados por las huellas de la humedad,
techumbre vencida y abatida, hierbajos y maraña por doquier. Un vagón abandonado se descomponía pardusco
en una vía secundaria. Dejamos atrás la estación porque nos había aconsejado
transitar por las vías hasta donde pudiéramos. ¡Hasta donde se nos permitió!
Pareciera que al compás de nuestras pisadas creciera la maraña vegetal adueñada
de raíles, travesaños y grava. Finalmente apareció la prohibición: un poste de
madera de dos metros de altura en el que estaba clavado un cartel de fondo
blanco y letras negras: ¡Atención! ¡Peligro!
Zona fronteriza. A unos treinta metros se veía una alambrada. Era el telón
de acero. Estaba prohibido avanzar. Era peligroso acercarse más. Habíamos
llegado al fin de la Europa occidental.
No es infrecuente vivir experiencias semejantes en la vida personal o
profesional. Durante años se ha avanzado
sombre ruedas por una vía cuyo rastro se pierde donde el horizonte separa cielo
y tierra. No se le ve el fin y se siente que, cuando se alcance el actual,
aparecerá, hacia adelante, una nueva infinitud hacia la que sigue conduciendo,
sobre ruedas, la vía por la que se avanzaba. El fin de un proyecto es el inicio
del siguiente. Hay encargos, hay proyectos, hay tarea.
Pero un día, como en la discontinuidad de Zimbardo, habiendo entregado un encargo, finaliza con él la vía
por la que se rodaba, el horizonte se convierte en precipicio: Achtung. Lebensgefahr! Y ahora ¿qué
camino he de seguir?
Es difícil emprender una tarea cuando se carece de encargo, sin
destinatario al que entregarle el resultado. Deduzco la depresión de los
parados que inician cursos cuya funcionalidad ignoran. Entiendo el lento
decaimiento de los que se jubilan sin saber qué quieren ser de mayores. Comprendo
la desesperación de los artistas a los que no les suena ya el teléfono.
No es que, en cada uno de los casos, se juzguen incapaces (autoeficaces)
para realizar encargos. Es que los encargos no llegan. Es necesaria una nueva
autoeficacia: la autoeficacia para auto (en)cargarse.
A lo largo de los últimos cuatro meses he tenido un encargo para la clase
de Fotografía III. Elegí mi tema: MÚSICOS
EN LA CALLE. TRAYING TO LIVE. Un anticipo del mismo puede verse en la
biblioteca Blurb, donde saldrá
publicado. Cada viernes, durante varias horas, he conversado con gente que
había llegado al final del horizonte. Gente sin encargos. Pero se sintieron
autoeficaces para recuperar sus profesiones, sus hobbies, sus carreras medio
terminadas y apostarse con su instrumento musical, o simplemente con su voz, en
lugares frecuentados de la ciudad y encargarse
de buscar su propia subsistencia y la de los suyos.
Cuando vuelvo sobre mis recuerdos de aquella tarde del mes de agosto de 1963,
en la que sentí cómo se podía quebrar el horizonte, experimento lo que los
psicólogos sociales investigaron bajo el título de reactancia psicológica. Siento necesidad de subirme a la
locomotora, cargar de carbón la caldera, dar dos “sirenazos” de aviso de
partida y tirar hacia adelante arrasando el “telón de acero” y todos los
arbustos nacidos entre la escoria cubierta de líquenes.
De nada sirve tirar para adelante sin tener una meta a donde llegar. Pero
de nada sirven las metas si al final no hay alguien a quien entregarle el
encargo. Acaso es que, en determinados momentos, el destinatario no deba ser
otro que uno mismo: El autoencargo.






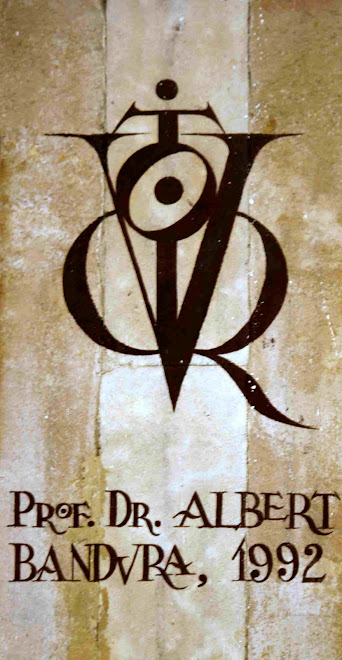
No hay comentarios:
Publicar un comentario